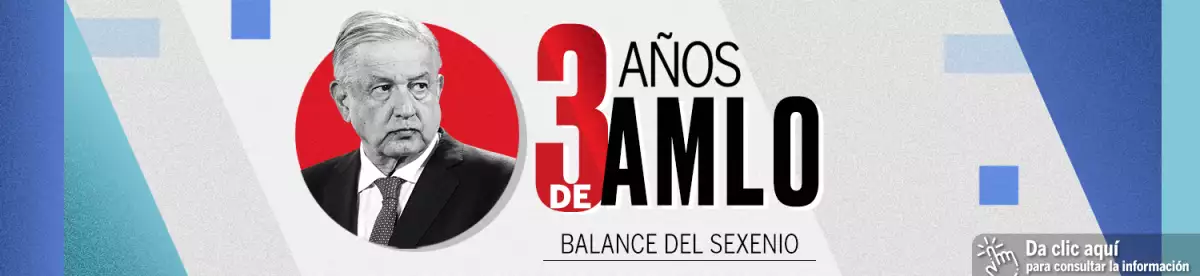Con la legitimidad de las causas y los votos iríamos a una nueva fase y a la trasmutación de un líder señalado de populista a presidente de todos. Sin embargo, en general, ha sido tal como se presentaba y ha hecho o tratado de hacer lo que ofreció. No hubo incongruencia en ese sentido y fue a prisa y radicalmente. Antes de asumir oficialmente el cargo ya había cancelado las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Los primeros arrepentidos se dieron cuenta que iba en serio hasta con lo más absurdo: para dejar claro quién estaba al mando y su voluntad de cumplir con lo comprometido, no lo disuadieron ni las pérdidas exorbitantes ni el pésimo mensaje a la inversión, que marcaría prematuramente el destino económico del sexenio. Anticipó el fracaso en la promesa de crecimiento económico anual al 4% o más con el que trascenderíamos el “mediocre” 2% de “los tiempos del neoliberalismo”. Con el remache de la tragedia del COVID-19 difícilmente llegaremos a la mitad de eso.
México es hoy una economía más pobre y con más pobres en gran parte por la caída de la inversión privada acentuada desde entonces. Y la causa evidente es la incertidumbre jurídica y política que se ha extendido hasta la contrarreforma eléctrica, con el hostigamiento a empresas de sectores como energía, minería y farmacéutico y a la iniciativa privada en general.
La gota que derramó el vaso fue una austeridad que rayó en la ortodoxia neoliberal en el peor momento de la pandemia y la recesión, cuando millones se quedaban sin trabajo o negocio, pero sin bajar el dispendio en obras que no eran necesarias. Pero las prometió y piensa cumplirlas, y si para ello hay que entregarlas al Ejército y declararlas de seguridad nacional, incluyendo un tren turístico, va adelante.
Se coincidía con AMLO en la necesidad de separar al poder político del económico; no en irse al extremo opuesto de contaminar con exceso de politización a la economía. Pero no hubo engaño en las intenciones. La congruencia, aunque costosa, por delante: por eso tampoco debería extrañarnos la fe que mantienen sus seguidores. Aunque el que un gobierno sea popular no es sinónimo de que su país vaya bien.
Lo mismo que con la arenga de “al diablo sus instituciones”, a donde ha mandado a varias, al por mayor: Inadem, Zonas Económicas Especiales, ProMéxico, Consejo de Promoción Turística, Instituto de Evaluación Educativa, Seguro Popular… Otras han quedado cuestionadas en su confiabilidad, como los órganos regulatorios del sector energético, colonizados, según se presumió, con criterios de lealtad ciega y “99% honestidad, 1% capacidad”. Mientras, los organismos autónomos han estado bajo acecho presupuestario o descalificatorio constante o intermitente: INE, IFT, Cofeco, Banco de México, Poder Judicial.
Tenemos ya una Fiscalía General de la República autónoma en papel, pero parece más ocupada en la política que en reducir la impunidad, que sigue como siempre, al igual que la violencia criminal. Incluso las Fuerzas Armadas han sido objeto de manipulación.
Finalmente, lamentablemente tampoco falta congruencia entre lo ofrecido y el legado más preocupante hasta ahora: no sólo se sostuvo el discurso maniqueo y de polarización social, sino que fue convertido en eje de gobierno con los altavoces del Estado.