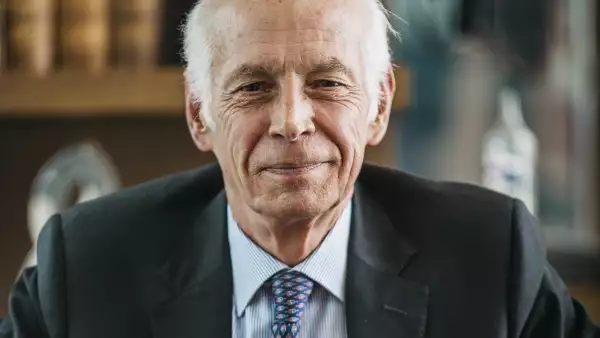La producción de riqueza está entrelazada al desarrollo económico. Su distribución entre los sectores social, público y privado opera por mandato de ley. Los trabajadores tienen preferencia: sus salarios y prestaciones económicas —incluyendo el 10% de participación de utilidades, o PTU— se cubren en primer lugar. Después se pagan los impuestos y, al final, los dividendos a los accionistas. Así, desde el ámbito empresarial, se cumple en México con el postulado constitucional de justicia social.
En una crisis como la actual, las empresas en aprietos por causa del COVID-19 —inmobiliarias, turísticas, restauranteras y aeronáuticas, entre otras— necesitan la asistencia del Estado. De su continuidad depende, y la Constitución lo reafirma, que el desarrollo económico sea “integral y sustentable” y así se fortalezca “la Soberanía de la Nación y su régimen democrático”.
No se trata, en forma alguna, de la concesión de dádivas ni de subsidios a fondo perdido. Durante la emergencia sanitaria, al Estado le corresponde dar oxígeno con apoyos como los contenidos en las 68 recomendaciones del Consejo Coordinador Empresarial para un Acuerdo por México. Por ejemplo, que las autoridades concedan a las empresas en crisis el diferimiento temporal en el pago de los impuestos.
El Estado no es inversionista ni es su obligación salvar empresas en quiebra, a menos que, de manera estratégica y por razones de política pública —como defender la planta laboral—, convenga invertir en ellas. En la presidencia de AMLO, Pemex es un paradigma de este tipo de rescate.